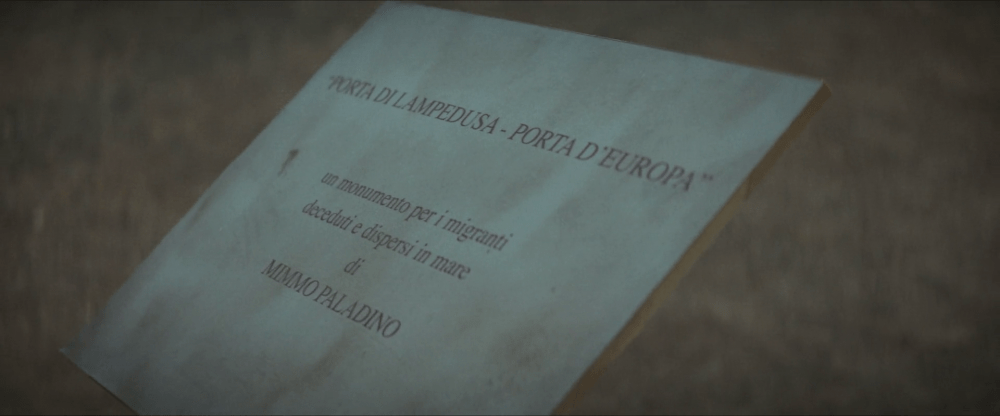Hay películas que parecen esculpidas directamente del espasmo febril del sistema. Rich Flu es una de ellas. No es una película distópica. Es una película contagiada, como si sus fotogramas hubiesen sido lamidos por una lengua de plutonio emocional y vomitados por una civilización en bancarrota. La dirige Galder Gaztelu-Urrutia, el mismo alquimista ibérico que nos sirvió El Hoyo, pero ahora cambia el morfi por el dinero. Y lo mastica con una ironía tan negra como el hollín de un motor detenido hace décadas en el puerto de Barranqueras.
Mary Elizabeth Winstead interpreta a Laura Palmer, sí, con ese nombre. Y no: no es un homenaje gratuito a Twin Peaks, aunque tampoco es un vínculo directo. Es una resonancia. Como si la Laura asesinada en la serie de Lynch hubiera vuelto a nacer, en este siglo XXI podrido, con toda su blancura clase A bien amortizada en fideicomisos suizos y desdicha emocional decorada con luces de neón.
Laura Palmer es una millonaria a punto de ser absorbida por el panteón dorado del 1% más obsceno del planeta. Lo logra, claro, pero no por mucho tiempo: irrumpe el virus, o mejor dicho, una fiebre moral disfrazada de pandemia. Algo invisible, caprichoso, vertical, que empieza a asesinar —literalmente— a los más ricos del mundo. ¿Un castigo de los dioses del mercado? ¿Un ajuste de cuentas ecosófico? ¿Una maldición clase B o un experimento social woke sacado de TikTok? Nadie lo sabe. Y eso es lo maravilloso.
En medio de esta tormenta viral de cúpula alta, Laura Palmer comienza a perderlo todo. Pero no como esas pobres ricas que sufren porque ya no pueden pagar su caballo de polo tailandés. No. Lo que le pasa a Laura es otra cosa. Le pasa el desclasamiento emocional. Pierde el blindaje. Se la va llevando el viento de la intemperie. Se va desgajando. Se convierte en persona.
Winstead está sublime. Nunca la vimos así. Su actuación no se limita a ilustrar el drama de una heredera culposa. La vemos desmoronarse en capas, pasando de la alienación millonaria al tembloroso vacío del que ya no tiene qué ceder. La vemos transformarse, no en heroína, sino en un desecho afectivo que todavía ama, que todavía puede ser amada. Su ex la busca. Su hija la juzga. Su madre la irrita. Ella flota entre esos vínculos como una hoja de excel incendiada.
En algún momento, Laura ya no tiene nada. Ni acciones, ni ropa buena, ni planes de salud, ni cuenta verificada en X. Solo la piel, y la piel tiene miedo. Y ahí, cuando todo se deshace, aparece lo mejor de la peli: la ternura no subsidiada, ese raro milagro narrativo que todavía puede conmovernos en medio de la asfixia capital.
Rich Flu no necesita explicar demasiado. Su lenguaje es el del síntoma, no el del diagnóstico. Es una peli que no pregunta qué pasaría si los ricos murieran, sino qué pasaría si los ricos tuvieran que vivir como nosotrxs. Y eso, en el fondo, es justicia. Y también es terror. Y del bueno.